

07 de julio de 2009
La canción popular entra en casa sin llamar, se adueña de nuestra lengua sin que le prestemos atención, no necesita permiso para hacerse un lugar entre los recuerdos. El poder de la electrónica ha hallado en nosotros una antigua disposición natural para almacenar letra y música en el cuarto oscuro de la conciencia. A nadie le resulta infrecuente sorprenderse tarareando un estribillo odioso. Por el contrario la poesía requiere un acercamiento deliberado, un tiempo en suspenso, volcar la atención hacia algo que tarda en llegar tras las palabras que son su único recurso. El camino de la poesía es todo seña, en tanto la canción es un camino que podemos reconocer a ciegas. La letra de la canción cede alegremente su sentido al juego matemático de las notas musicales, mientras en el poema las palabras yerguen su cuerpo tipográfico en pos de la sonoridad construida, como columnas de un templo para el oráculo.
El contraste entre poesía y canción es un asunto complejo, hecho de cercanía y distanciamiento paradójicos. Como herencia de su antigua unidad, vivimos hoy su divergencia más aparente. Cada una parece destinada a tener a la otra por horizonte extremo. Comportan en efecto funciones extremas del lenguaje, alienadas cada una a su modo: la canción loca por decir cualquier cosa que se avenga a unirse al pulso del ritmo, a abrazar el cuerpo de la melodía, a habitar el conjunto armonioso; loca la poesía por articular en la medida del verso, sin auxilio de otras voces instrumentales, aquello que apenas puede ser dicho. Sus destinos respectivos se han separado tanto como podían sin dejar de mantener un género de vecindad extraña, memoria difusa de su antigua fraternidad sagrada, que no sólo concierne a la palabra, sino también a la experiencia no verbal del ritmo y quizá a otros aspectos de la sonoridad musical en relación inconfesa con las estructuras del lenguaje.

En Grecia antigua toda poesía fue cantada o acompañada por instrumentos musicales: no sólo la lírica popular y la épica de tradición oral, sino también la lírica escrita, la tragedia y la comedia clásicas, quizá incluso las sentencias de los sabios, estuvieron en boca y manos de poetas que también fueron músicos. La música fue parte esencial, desde tiempos inmemoriales, de la formación del ciudadano griego. Hasta hace pocas décadas este hecho no fue debidamente reconocido por los helenistas, pero hoy éstos saben que tienen que abordar problemas musicológicos. Los hexámetros atribuidos a Homero, escandidos por un gremio de cantores que se acompañaban de la cítara, exigen la suposición del ritmo propiamente musical y de alguna suerte de melodía tras la regularidad de sus dáctilos. Milman Parry habló de la “conveniencia métrica” como origen de las fórmulas que llenan la Ilíada y la Odisea y apuntó hacia el sustrato musical del metro. La tradición oral conservó, pulió por medio del canto, con proceder colectivo y pragmático, leyendas del pasado remoto, datos sobre las técnicas de la vida en sociedad, las hermosas metáforas atribuidas por la filología clásica al genio del aedo. Antes de Parry la filología comparatista, y después los helenistas más receptivos a la música, han probado la relación del hexámetro con la lírica de origen indoeuropeo y, aunque algunos busquen todavía explicación de la equivalencia de las sílabas largas y breves en el marco del “ritmo natural de la lengua”, todos coindiden en señalar la probabilidad de un factor musical en la construcción del verso, un encuentro de patrones de proveniencia crética, dórica o jonia, de los que toda la Hélade se habría alimentado.
Si atendemos a la relación de la música con la filosofía, recordemos que la tradición pitagórica extrajo su concepción del número del análisis de las proporciones armónicas dentro de la octava, dando con ello al razonamiento matemático un giro decisivo. Sócrates tomaba lecciones de cítara a una edad avanzada y, ya en su celda de muerte, sintió la necesidad de reinterpretar el sueño recurrente por el que Apolo le ordenaba dedicarse a la composición musical: habiendo optado por la filosofía como la música más alta, Sócrates decidió poner música en sus últimos días a las fábulas de Esopo, para asegurar el cumplimiento del mandato divino. Platón reconoció la excelencia de la tradición musical como nodriza del lógos, aunque se enfrentase con acritud a las prácticas degeneradas de los músicos de su tiempo, que se atrevían a mezclar todas las armonías y despreciaban la unidad venerable de la música con la palabra.

En los albores de nuestra cultura, los griegos concibieron la analogía de los ciclos astronómicos con las divisiones del canon en el que estudiaban los intervalos de la octava: doce como los meses del año, como las horas del día y de la noche, como el número de sílabas del patrón más generalizado en cada hemistiquio de un hexámetro. Pensaron o discutieron que el alma fuese una especie de armonía, que la ciudad debiera ordenarse como un alma. De ellos heredamos un estilo de pensamiento en el que la armonía fue modelo psíquico, político y cosmológico, donde la música operó, en definitiva, como paradigma encubierto de la razón. Todavía está pendiente, sin embargo, una reinterpretación musicológica del paso del mito al lógos. Nuestra herencia soporta algunos olvidos sustanciales, que guardan un sentido funcional en la evolución de la razón hacia el progreso técnico: primero el olvido del papel básico del ritmo, del que los pitagóricos no se ocuparon, que pasó de ser lugar común –tendencia general de la cultura, de la lengua y del arte helenos– a ser objeto de un pequeño tratado mal conservado de Aristóxeno de Tarento. Y a fecundar acto seguido el verbalismo de los alejandrinos. Al mismo tiempo que la armonía se convertía en modelo universal, el verso quedaba en manos de los analistas de la prosodia, el discurso pendiente del cálamo de los retóricos.
La generalización del alfabeto fonético escrito permitió que el lógos se convirtiese en un sistema de clasificación racional, consumando el segundo gran olvido: el de la música en general como soporte de la tradición y como vehículo del pensamiento. Se multiplican en paralelo las técnicas que refuerzan el sentido de la individualidad: la poesía escrita discute la tradición y manipula el mito, reclama para el talento poético el equivalente en moneda de manos de los tiranos. Sócrates establece antes que el cristianismo la singularidad del alma moralmente responsable, al tiempo que la “nueva música” prolifera en certámenes en los que se corona al virtuoso de la cítara o el aulós, liberado en adelante de la responsabilidad de sostener con palabras cantadas la memoria de la tribu. Con el fin del periodo clásico en Grecia se consuma así el divorcio entre la poesía y el canto.
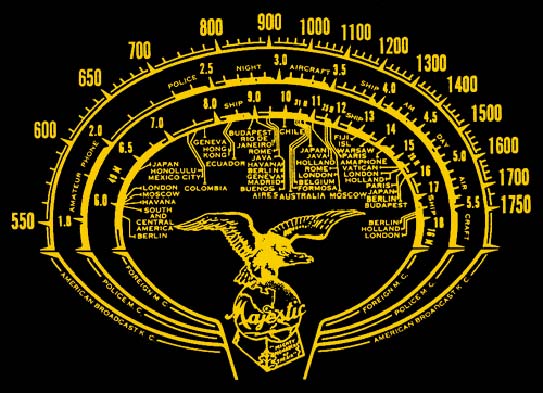
Tornemos de un salto a la actualidad, para comprobar el mayor grado de tensión entre ambos. Al cabo de un ciclo de tres mil años, el influjo de la negritud a través de los media devuelve a nuestra memoria la importancia fundamental del ritmo, el sentido de la oralidad primitiva, que los poetas habían preservado durante el éxodo rural hacia las grandes ciudades. El progreso técnico encubre rápidamente el hecho de que la canción, como el lenguaje, como la fabricación de instrumentos musicales, son de por sí tecnologías milenarias. La invención de la imprenta de tipos móviles había ampliado y profundizado durante el Renacimiento el alcance de la racionalización que el alfabeto fonético y la escritura llevaron a cabo sobre el flujo de la voz humana en Grecia. Sólo mucho después el cine, segundo arte industrial de masas, sustituye con veinticuatro imágenes por segundo la prosodia del verso antiguo, sin dejar por ello de requerir un discurso en paralelo para contar historias. La radio, contemporánea del cine, introduce en el templo sombrío de la conciencia las voces del otro lado del océano. A lo largo del siglo XX hemos asistido a la conversión de las canciones en mercancía cultural masiva a través de los registros fonográficos. Una nueva especie de paideia libertaria, que se generaliza a partir de la lucha por los derechos civiles de los negros en los Estados Unidos, es agostada en germen, desalojada de la actualidad por los especuladores de la audiencia pública, por la alianza de la política con los grupos mediáticos y la publicidad. Lo que algunos autores llaman “segunda oralidad” responde a esa duplicidad de la escucha mediatizada por la electrónica, que permite o aniquila el surgimiento de nuevas voces. ¿Tienen que ver estos hechos con la aparente divergencia entre la poesía y la canción contemporáneas?

La canción asocia las dos funciones culturales del sonido –verbal y musical– en una estructura compleja hecha de estratos que forman un pequeño sistema apto para transmitir prácticas e ideas indistintamente antiguas o recientes: ritmo, metro, melodía, frase, armonía, articulación temática de las imágenes, se integran en un medio condensado que comprende lo natural y lo artificial, que junta lo orgánico con lo inorgánico, que combina historias de actualidad con pulsos primitivos. Siendo un uso por naturaleza efímero, la canción reactualiza no obstante los patrones más durables de la cultura. Un sencillo patrón musical resiste más que un imperio, como un vaso prehistórico que todavía utilizásemos para beber. Por ello permite captar en contraste un reflejo de los tiempos que corren. La estructura de la canción funciona eficazmente desde hace milenios, sin esperar la ratificación de las técnicas más recientes. Su reducción a mero estribillo publicitario responde a los fines propios y al potencial de otros medios ajenos a su naturaleza.
Tras haberse alejado de su pareja originaria, la poesía se ve por su parte forzada a huir de la bipolaridad de la canción, tiende a refugiarse en la soledad del escritorio. Se arriesga a su tentación particular, a sublimar el ideal del genio romántico, que imitaba al héroe de la antigüedad más que a sus cantores, a rendir tributo al mito de la voz singular. Rara vez se otorga a la poesía que trata con la música popular el calificativo de sublime, solamente compartido con la llamada “música absoluta”. Cuando consigue vencer el amaneramiento, al que frecuentemente se aferra por necesidad, la poesía despliega una escala de registros muy amplia, entre el verso todavía apegado a la tradición lírica, aplicado ahora a describir la existencia solitaria en medio urbano, y el verso más intelectual. En cualquiera de esos casos la poesía, lejos ya de la canción y dando la espalda la razón técnica, se transforma en vía de conocimiento, búsqueda a tientas de la realidad que huye, de la unidad primera con el canto noble. La poesía recobra el dominio de la música a través de la imagen tomada como absoluto, pero despoja al absoluto de sus antiguas pretensiones. En realidad la poesía fuerza la ecuación entre lo efímero y lo trascendente, igual que la canción, pero en sentido inverso. Porque la canción, gozando de su experiencia inmemorial, acaba encajonada en lo numérico, en tanto la poesía, a través de las dificultades del lenguaje, recobra la libertad de lo sonoro. Como apunta Jean-Luc Nancy cuando describe –en Resistencia de la Poesía– la insistente necesidad de retornar sobre lo difícil: la poesía es un acceso que no acaba, que solamente se alcanza en cada nuevo intento “y siempre está por rehacer, no por imperfecto, sino, al contrario, porque es perfecto cada vez”. Lo cual explica el eterno retorno a un “reparto de voces” –con palabras de Nancy– que nunca agotan la posibilidad de la imagen. Eso convierte en banal cualquier rivalidad poética.

La canción difiere de la dificultad extrema de la poesía, se deja llevar por la facilidad del ingenio, del encaje con el patrón aprendido, de la variación melódica practicable dentro de las relaciones armónicas. Fijémonos en cómo reproducen entre poesía y canción la dualidad de lo visual y lo sonoro, de los objetos y el lenguaje, sin salir de la escena de la sonoridad: la poesía representa los derechos regios de la palabra, que primero olvida la música para nombrar el dominio de las cosas visibles y luego la busca de nuevo a través de una imagen llevada al límite. El canto frente a ella asume el papel de la voz instrumental, la consonancia natural que gobierna el artificio de las palabras, como un mago prodigioso que engaña con lo que dice y seduce con lo que calla. Ambos personajes mantienen las distancias, hacen como si se temiesen, pero permanecen apegados al abismo que los separa, como si contemplasen cada uno en el otro su propia demesura, la “cortadura irracional” de que hablaba Deleuze en La imagen-tiempo, es decir: el límite del sentido, la frontera de contacto de lo visual con lo sonoro. Lo visual en su aparente distinción, lo sonoro en su continuidad oscura, no forman imagen sino cuando uno corta o delimita al otro. Lo mismo ocurre con la poesía y la canción, sus representantes en nuestro drama. Poesía y canción se asemejan a las dos caras de una cinta de Moebius, son como universos reversibles: “Big Bang” y “Big Crunch”, una de esas transformaciones con que la teoría de cuerdas ejemplifica sus dimensiones enrevesadas. No exijamos a la poesía que vuelva a batir con el pie y a empuñar la lira, si ha de tensar el verso como un arco para lanzar su flecha al sol. Apolo no va a contentarse a estas alturas con que pongamos música a una moraleja, como pretendía Socrates. La verdad eterna de la poesía está siempre por rehacer. Toca ahora averiguar si las canciones podrán soportar aún su pequeña parte de verdad, contener una brizna de poesía en su hechura tecnológica, demorarse en la luz crepuscular antes de alzar de nuevo el vuelo.

* El presente artículo es una síntesis de la ponencia leída por Santiago Auserón en el Simposio Internacional de Poesía celebrado en Zúrich entre el 4 y el 6 de mayo de 2009.