
17 de febrero de 2016
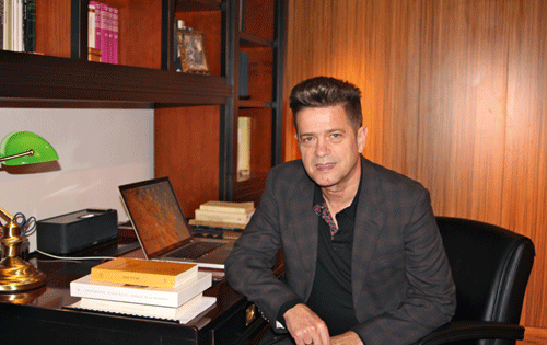
Sin embargo, el oficio musical, con todas sus secuelas personales y sociales, me proporcionó un taller experimental y algo concreto en qué pensar. Son algunas de las reflexiones que Santiago Auserón quiso compartir el pasado mes de junio en la Universidad Complutense de Madrid, cuando impartió la lección magistral en la graduación de los estudiantes de Filosofía. Seguro que todos los asistentes a ese acto –y cualquiera que haya realizado un acercamiento serio a la filosofía– reconoce la sensación de ser algo así como “el bicho raro” de la panda de turno. Luego, esos “bichos raros” crecen y se hacen casi lo que surja. Pero uno fue y es filósofo primero, de modo que hay filósofos-jueces y filósofos-parados, lo mismo que filósofos-camareros (de estos hay muchos), filósofos-taxistas (también numerosos) y, por supuesto, filósofos-filósofos. Santiago Auserón es un filósofo-músico. Ha llevado a la filosofía de gira durante toda su vida, de modo más y menos formal. Sus investigaciones sobre el ritmo, la materia sonora y sus formas se han convertido en libros, pero también han contaminado su música, una música inquieta, en constante evolución y eterno cambio. Quizá como él. Quisimos indagarlo. Una trayectoria tan sugerente y un personaje tan singular bien merecían una entrevista. Fruto de la curiosidad es esta charla.
1-Parece que la música y la filosofía son sus dos vocaciones. ¿Qué tal se llevan? ¿Qué le debe una a la otra y al revés?
La música es una pasión compartida con los amigos desde la infancia, pero mi vocación adolescente fue la filosofía. Más tarde, en un momento favorable para las canciones, la música se convirtió en mi oficio, pero conseguí que el oficio me permitiera seguir estudiando filosofía. Ambas ocupaciones experimentan una atracción mutua que responde a hechos profundos, pero da lugar a algunas mistificaciones. La filosofía nació bajo un influjo musical poderoso, las proporciones de la armonía se convirtieron en modelo universal entre los pitagóricos y en la Academia de Platón, si bien ambas escuelas dejaron de lado los asuntos del ritmo. La música europea –escrita, litúrgica, cortesana– heredó ese modelo sublimado por la filosofía. Esta, a su vez, se contentó con la imagen académica de la música, aderezada con un sentimiento confuso del genio musical y de “lo sublime”, sin profundizar en el papel constitutivo de las armonías y de los ritmos en relación con las palabras, con el gesto, con la actividad del grupo humano. La evolución de las ciencias sociales en el XIX, la revolución sonora de la era electrónica y el influjo rítmico afroamericano, generalizado en el siglo XX, han hecho que la música popular tenga algo nuevo que aportar a la filosofía.
2-Fue a estudiar filosofía a Francia, después de hacerlo en España. Luego la vida le llevo por un sinfín de ciudades donde se vive distinto. ¿Se piensa también distinto? ¿Influirá la geografía en la manera de pensar?
Las diferencias aparentes entre las diversas tradiciones de pensamiento parecen tener más que ver con la evolución de las distintas sociedades y con la posible emergencia de un pensamiento crítico independiente de las creencias religiosas. No sé hasta qué punto influyen la geografía o la climatología en el hecho de que podamos hablar de empirismo anglosajón, de idealismo alemán, de cartesianismo galo, de la oscilación ibera entre la mística de origen medio-oriental y el realismo vulgar, etc. Es frecuente encontrar al comienzo de los libros de historia y de filosofía antiguas menciones a la límpida luz de Grecia, o al hecho de que el mar Egeo fuese epicentro de los intercambios entre muchas ciudades. Hay que ser cautos con ese tipo de ideas sugestivas, tanto como ante la tendencia a atribuir a un linaje étnico –por ejemplo, indoeuropeo– el dominio del pensamiento. Si hay caracteres regionales o nacionales en filosofía, las causas inmediatas no son los genes, ni el paisaje, ni el clima. Esos factores naturales influyen, claro está, en la evolución de las sociedades. De todas ellas surgen ideas singulares más o menos favorecidas por el medio y por las costumbres. Una vez convertidas en casta del saber, esas ideas aspiran a hacer reconocer su superioridad sobre las maneras de ver el mundo de otras naciones. En el terreno musical hay menos lugar para esas simplezas disfrazadas de razones. He visitado ciudades atraído por sus sonoridades características. En todas ellas, la impronta sonora proviene de barrios marginales e incorpora factores extraños que acaban pareciendo natales. Cabe preguntarse si en el terreno de las ideas no ocurre algo parecido, si la filosofía no surge en mentes errabundas que han tomado sus ideas, directa o indirectamente, del extranjero. La geografía tendría en este caso menos importancia que el hecho de contrastar los mismos hechos en diversos parajes. Hay dos hechos que parecen comunes a todos los pueblos, además del uso de herramientas y de las artes plásticas: las prácticas musicales –incluida la danza– y el uso del lenguaje. Eso nos hace humanos, no la diversidad geográfica, ni los caracteres étnicos o nacionales.
3-Su carrera la ha desarrollado a través de varias identidades. ¿Las máscaras, los alterego nos ayudan a ser más nosotros mismos o es un subterfugio para escondernos y protegernos del resto?
Quizá se trate de ambas cosas a la vez, de protegernos tras una máscara para buscar algo en nosotros mismos. Una máscara es un lugar común –aunque sea inventado para la ocasión, como Juan Perro–, personaje de leyenda que, a pesar de estar tipificado, admite variación, permite ensayar maneras de decir o ritmos distintos. Nos adherimos a un lugar común de la tradición poética o de la escena para evitar que otros nos conviertan en “sujeto” adaptado a su conveniencia. El rostro con el que venimos al mundo no tiene la prestigiosa estabilidad de la máscara, hay muchos hilos que tiran de nuestros músculos faciales, generalmente para hacernos parecer apesadumbrados o –como mucho– reír tontamente. La máscara nos permite sostener el gesto, eso nos proporciona tiempo para “reconocernos”, es decir, para explorar nuestras posibilidades. Lo que “reconocemos” en “nosotros mismos” no es una cara de selfie, sino un doble que no siempre resulta tratable.
4-Alguna lectura filosófica que le marcó...
Siempre me han fascinado los presocráticos por la mezcla de ingenuidad y profundidad de sus concepciones. En los Diálogos de Platón me parece encontrar una y otra vez el compendio de las posibilidades del pensamiento. Algunos de ellos, como la Apología de Sócrates, Ion, El banquete, Cratilo o Fedro, son piezas literarias de primer orden. Los libros de Deleuze y Guattari, que en su día apenas lograba entender, me llevaron a abandonar mi trabajo de delineante, con el que me financié los estudios, para irme a París... A partir de ahí, la Monadología de Leibniz me hizo soñar con músicas y geografías exóticas. La Ética de Spinoza me cautivó con su explicación materialista de los fenómenos espirituales. Los libros de Descartes me resultaron intrigantes y, en el fondo, divertidos. El lenguaje “técnico” de algunos tratados gruesos los hace pesados, pero si uno alcanza a coger el hilo –siempre tenue– se convierten en dramas interesantes. Casi todos los filósofos me seducen, porque plantean un juego de lenguaje que se propone decir lo que el lenguaje coloquial no dice. Igual que los poetas, pero de otro modo, con pretensiones de sistema que están necesariamente destinadas a fracasar, pero deben ser sostenidas hasta el límite de las fuerzas de cada pensador. Si tuviera que quedarme con un solo libro, sería uno pequeño: los Fragmentos de Heráclito, bilingüe, claro; y un diccionario de griego al lado, o sea que, mínimo, dos libros...
5-Para el cambio social ¿qué empuja más: la filosofía o la música?
Ninguna de las dos, me temo. Ambas expresan o reflejan –aunque de manera sesgada– los cambios sociales. A veces los anticipan como señas precursoras. Sin ellas sería difícil captar y entenderlos.
6-Ante las nuevas tecnologías como vehículo de extensión de conocimiento, ¿es receloso o entusiasta?
Me temo que ambas cosas a la vez. Teóricamente, siento recelo ante las nuevas tecnologías, mercancías que aíslan a cada consumidor como si fuera un centro de comunicaciones planetarias que finalmente se reducen a banalidades; pero me sirvo de ellas como el que más. No creo que merezcan el título de medios de extensión del conocimiento, tan solo favorecen un caudal de información rápida y superficial, una descarga eléctrica. Excepcionalmente, facilitan el acceso a un volumen raro, pero, incluso en este caso, hacemos un uso rápido del archivo digital, no sostenemos la mirada ante la pantalla como ante el libro. Se comprende, porque la pantalla amplifica una energía muy intensa. Las nuevas tecnologías favorecen el conocimiento indirectamente, si somos capaces de poner en cuestión su funcionamiento. Al conocimiento directo se accede hoy igual que hace tres mil años: por mediación de un buen maestro, de un amigo o de la persona amada. Ellos nos llevan a contemplar la naturaleza, a leer determinados libros, por difíciles que sean, o a buscar información rápida en internet. Si queremos ser filósofos, hemos de aprender a funcionar a distintas velocidades.
7-Primero desapareció la música de los programas educativos, luego la filosofía. ¿Cree que los efectos son irreversibles o tiene confianza?
Es posible que hayamos atravesado un umbral de consecuencias irreversibles, por la voracidad de unos pocos a los que se adhieren otros en masa, con tal de compartir alguna certeza. Incluso en ese horizonte catastrofista, la naturaleza se acabará imponiendo a la desmesura, se hará buenamente cargo de la locura del hombre. La vida nunca fue fácil. Si no te mata una glaciación, el hambre o la sequía, te mata un arma de destrucción masiva o la privatización de la sanidad. La inquietud de unos cuantos solitarios por entender lo que pasa se abrirá camino mientras existan hombres, independientemente de las pugnas de los partidos por controlar los programas educativos. La filosofía no va a esperar a que decidan hacerla asignatura obligatoria u optativa. Tal vez en este segundo caso se generen más amantes del saber fuera de las escuelas, filósofos salvajes merodeando las grandes superficies comerciales. Lo que hay que hacer, tanto en un programa educativo como en otro, es saber dónde muestra la filosofía su lado interesante, cosa que no ocurre con frecuencia.
8-¿Cómo se lleva con el paso del tiempo? ¿Qué ha aprendido de la experiencia?
Con el paso del tiempo me llevo como mejor puedo, igual que el resto de los mortales. La experiencia propia no sirve de mucho por sí sola, se desvanece en el aire y desemboca en melancolía, si no hay un caudal sonoro que la articule, un canto o un discurso que le den algo de sentido duradero.
9-En el prólogo del libro que tradujo, El árbol ausente, de Catherine François, habla de los valores del silencio: “El silencio, igual que en la música, tiene en el lenguaje valores que habitualmente no le reconocemos”. Reconozcámoselos.
En música, el valor de los silencios es relativo; sostenerlo exige establecer un compromiso con las notas, la convención de un tiempo primario, es decir, al menos dos planos rítmicos: uno explícito en la melodía y el ritmo, otro implícito como pulso interno. La música nos lleva también a prestar atención a las modalidades de ataque o desvanecimiento de las notas, que dibujan los contornos del silencio, proporcionándole un carácter dramático variable. En todos los libros de François aparecen esos dos temas: la diversidad de velocidades o ritmos superpuestos, tanto en la percepción como en la acción, y el valor variable de los silencios (pues no hay silencio absoluto), que exige interpretación, la expresión por medio del lenguaje de algo que percibimos intensamente, pero apenas puede ser descrito. Catherine François hace el mínimo de literatura indispensable para que aparezcan ese tipo de cuestiones, ya sea cuando describe experiencias personales o cuando investiga la historia de China o de Al-Andalus.
10-¿A qué le ha ayudado la filosofía?
A refinar un poco las sensaciones, a oponer algo de resistencia –no mucha– a los instintos, que naturalmente nos llevan al caos. A mirar cara a cara al tiempo, a concebir de vez en cuando instantes de tres mil años.
Entrevista de Pilar G. Rodríguez para la revista Filosofía Hoy.