
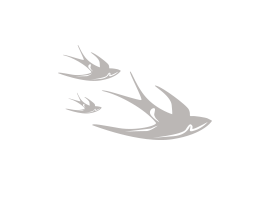
23 de agosto de 2016

Corría la segunda legislatura de Felipe González, pasada la mitad de los ochenta, cuando en las vallas publicitarias y en los anuncios de televisión las modas musicales –omnipresentes tan sólo un año antes– cedían protagonismo ante un nuevo eslogan: "pasión por el deporte". El inicio de la primera legislatura socialista, en 1982, había recibido el espaldarazo de la celebración en Madrid de la XII Copa Mundial de Fútbol. En 1986 se obtenía del Comité Olímpico Internacional la concesión para organizar los Juegos de la XXV Olimpiada, que tendrían lugar en Barcelona seis años más tarde.
Si, como sugieren algunos analistas de la Transición, en el ánimo de los golpistas del 23-F había contado –cual gota que colma un vaso cargado de motivaciones– la preocupación por la degeneración de las costumbres entre los jóvenes españoles, aquel drástico cambio de tendencia en la industria del entretenimiento y en la publicidad debió de servir para aplacar un tanto los ánimos exaltados del franquismo, temeroso de verse desplazado de los ámbitos de poder.
Para aquel entonces, los grandes grupos del entretenimiento y de la comunicación tenían bajo control las novedades musicales y se entregaban al descomunal negocio de revender el catálogo fonográfico y editorial de casi todo el siglo XX en formato digital, sin nuevos costes de producción ni otro royalty que el apañado décadas atrás con artistas en proverbial situación de penuria. Era el momento adecuado para orientarse hacia otras empresas y el gobierno socialista no hizo sino reforzar la nueva ola deportiva aprobando leyes ratificadas con generosas partidas presupuestarias, justificado por el loable compromiso con la salud pública y con la formación de las futuras generaciones.
Jóvenes ejecutivos yuppies, al emerger de la resaca, recordaban de repente que lo que en realidad les ponía desde pequeños era el fútbol, sin que eso conllevase en modo alguno la necesidad de renunciar a la fiesta. Pasada la primera aceleración destroyer y dejado atrás el tocado punkie, los propios roqueros, que hasta hace poco abominaban del deporte de masas como forma de sometimiento, quedaban para ver el partido y hartarse de cerveza ante el televisor. Eran años de sorprendentes cambios de color: nuevos agentes de la cultura que se habían dado a conocer como miembros de oscuras organizaciones de extrema izquierda –donde se discutía incluso la conveniencia de la lucha armada– maduraban como por hechizo y alardeaban de una inclinación al conservadurismo que pretendía títulos de moderna.
Tales fenómenos sociales son difíciles de delimitar, se basan en un sustrato de emociones compartidas que, si bien forma parte de lo que entendemos por cultura, puede ser denominado prelógico. A las aficiones masivas los individuos se adhieren como si les fuera la vida en ello, pero no se trata de "posiciones de sujeto" diferenciadas como reivindicaciones sociales ni producen "formaciones discursivas" que respondan a una lógica en busca de "equivalencias" capaces de articularse para formar un "bloque histórico" –por traer a colación los términos que emplean Laclau y Mouffe–. Más bien reclaman consideración como polos opuestos de un "bloque ahistórico" que remite a un origen mítico remoto o bien tiende a ocupar la actualidad por entero. La adhesión a un icono musical o a un equipo de fútbol se alimenta de su propia gratuidad; en un caso como en otro, los aficionados conectan sin necesidad de consenso, por más que asuman símbolos colectivos y acepten reglas de juego.
Hay un hecho que define esa suerte de adhesiones mejor que una dialéctica variable a lo largo del tiempo: cuando muchos individuos se reúnen en torno a una afición, hay una empresa nacional, política, mediática o de entretenimiento sacando partido de ello. El fenómeno de masas no reúne colectivos de intereses ni estructura operadores simbólicos. Ciertos símbolos pueden entrar en juego, convertirse en mercancías que varían a capricho, pero lo esencial es que, a través de la afición, la sensibilidad individual conecta directamente con la máquina del poder. El gusto por la música popular y la pasión por el deporte son comparables en este aspecto.
Al mismo tiempo, hay diferencias significativas. La primera consiste en que el aficionado al deporte, por más que sufra en el cuerpo propio la experiencia del aprendizaje y de la práctica del juego, necesita al otro para competir, para medir el alcance o realizar el registro de lo aprendido. La competición entre amigos, la asociación a un club, como practicante o como mero seguidor, proporcionan al aficionado al deporte una primera dimensión social. El enfrentamiento entre clubes o equipos de áreas de población más amplias, hasta llegar a la dimensión del equipo nacional, hace posible que el carácter competitivo del juego se transforme, con ayuda de la propaganda política y mediática, en agonismo masivo.
La afición a la música, aunque pueda adquirir visos competitivos, es antes que nada experiencia íntima, porque se funda en el carácter interno de la percepción acústica. Cierto es que la experiencia musical no alcanza su verdadera dimensión si no es compartida: el grupo instrumental o de aficionados que se confiesan sus preferencias son –después del canto familiar, de sentido enigmático– los espacios naturales en que germina el amor por la música. Pero todo ello vuelve a pasar por la conciencia que repite a solas lo que ha escuchado de otros o en compañía. Este hecho da lugar a una cuestión relevante: la rememoración sonora contribuye a configurar el ámbito de la conciencia individual.
En segundo lugar, la afición musical hace sonar en la conciencia voces que remiten a otras voces, actualiza tradiciones que se remontan hasta la noche de los tiempos. Las prácticas deportivas no rememoran su experiencia ancestral sino de vez en cuando, se agotan en la acción inmediata, en el aprendizaje o en la práctica del juego. Las formas musicales, en cambio, portan información que alude a un linaje sonoro, a una herencia que determina variaciones étnicas, modales, de estructura y de estilo. La afición a la música responde a un componente diacrónico ausente en la sincronización de movimientos que exige el ejercicio deportivo. El bailarín lleva a cabo una acción corporal comparable a la del deportista, pero la sincronía con la música desplaza su sensibilidad hacia la dimensión de la tradición sonora.
Todo ello nos lleva a considerar un tercer rasgo diferencial, relacionado con el anterior: el aficionado al deporte conecta con la masa en torno a un espacio visible bien delimitado: el terreno de juego o la lente de la cámara que lo cubre. El aficionado a la música, además de poder optar por reunirse con sus semejantes en el círculo del coro, ante la escena de concierto, en la pista de baile o ante una pantalla, experimenta de forma más o menos consciente su vinculación con las "masas invisibles" (la expresión es de Canetti): los ancestros que han intervenido durante milenios en la elaboración de las formas del lenguaje, del canto y de los instrumentos musicales, las cualidades materiales del entorno acústico en que se perciben los "fantasmas sonoros". El carácter visible y sincrónico del juego deportivo se opone a la duplicidad temporal de la sonoridad invisible. Lejos de dar la espalda a la dimensión plástica y espacial, la sonoridad musical configura recintos habitables de contornos móviles, huidizos, mientras el esfuerzo físico limita su visión del tiempo a la sincronía de los gestos, a la duración del ejercicio. La afición a la música busca entre las sombras una dimensión temporal variable. La pasión por el deporte pone a cero el cronómetro de la actualidad.
Esa perspectiva diacrónica propia de la afición musical se extiende hasta el límite de lo inmemorial: recordemos la "cadena de anillos de la inspiración poética" o del canto que –según decía Platón en Ion– recibe de las Musas una energía sagrada, comparable al magnetismo que se transmite hasta cada participante en el coro y hasta cada oyente para provocar su entusiasmo. Sagrada es también –desde el punto de vista de los antiguos griegos– la energía vital necesaria para ejercitar el cuerpo con miras al combate o a la competición en los juegos. Pero la competición física reclama enfrentamiento y se opone –cuarto rasgo diferencial a tener en cuenta– a la capacidad para generar armonía, igual que desde la más remota Antigüedad se oponen –según los pensadores presocráticos– los principios de la Discordia y del Amor.
La máquina del poder sincroniza el instinto de competición del mayor número posible de espectadores a través de los medios de comunicación. Por afán de rentabilizar la inclinación al antagonismo, al tiempo que intenta canalizarla en su favor, fomenta la violencia latente en el ánimo de la ciudadanía. Amplifica artificialmente la naturaleza primaria, el componente más básico del animal político, creando un graderío ensordecedor –o su equivalente electrónico, el índice de audiencia– que da la espalda a la herencia sonora de los antiguos, al sentido de la armonía aprendido y transmitido por medio de los sonidos musicales y de las palabras. Este es el calado del cambio de tendencia cultural acontecido en España a mediados de los ochenta.
Condicionados por la necesidad de interpretar la historia y por las urgencias de actualidad, los movimientos sociales y las luchas políticas se sitúan, digamos, a medio camino, entre el amor por la música y la pasión por el deporte. Para enfrentarse a las maquinaciones del poder, estructuran sus discursos, diferencian objetivos, buscan "cadenas de equivalencia" razonadas, –distintas del magnetismo que renueva el delirio de las Musas y del sometimiento sincrónico a la propaganda del poder–, se organizan como partidos, se dotan de un contenido simbólico que aspira a hacer nación, a hacer historia, procuran dar sentido a los antagonismos, de los que ha de surgir una forma de hegemonía relativamente durable en el devenir continuo de la sociedad. En este punto surgen varias preguntas: ¿puede llevarse adelante la tarea de "radicalización de la democracia" sin atender a las variables prelógicas de la cultura? ¿Es suficiente con apropiarse de las técnicas que emplea la máquina del poder para sincronizar los movimientos de masas? ¿Hay un modelo político latente en los patrones musicales, según parecen haber entendido algunos pueblos?
Los antiguos griegos fundaron la democracia extendiendo el derecho de participar en la asamblea y de ocupar cargos públicos a todos los ciudadanos, con exclusión de las mujeres, de los esclavos y de los extranjeros. El principio básico para la educación de los hijos de la ciudadanía era la combinación de dos disciplinas: la gimnástica y la musical. La primera preparaba a los niños para tomar parte en futuras campañas bélicas y dio lugar a la idealización del cuerpo adolescente, que conocemos por la estatuaria y por los diálogos platónicos. La segunda permitía actualizar la memoria tribal, proporcionaba un registro mnemotécnico a las leyendas del pasado remoto –útil para recordar también las artes tradicionales– y dotaba a la juventud selecta de un sentido de la proporción conveniente para regir los destinos de la ciudad, de un conocimiento de las leyes que parecían gobernar los números de la octava musical, las inclinaciones de la psique y hasta los giros planetarios.
Aunque todavía es necesario ahondar en el significado del cambio radical de perspectiva que conlleva la universalización del derecho de ciudadanía, tal vez convenga ir aplicando a nuestra experiencia histórica reciente aquel sentido heleno de la proporción que todavía no había experimentado la necesidad de distinguir entre los beneficios del cuerpo y los del alma, valorar el reparto arcaico de funciones entre el preparador físico y el citarista, que en la pólis griega enseñaba a cantar los versos memorables, a pulsar las cuerdas de un instrumento y a practicar las buenas maneras. La actualidad nos dice que nos hemos apartado tanto como era posible de un equilibrio semejante.
Si nos atenemos a la frecuencia con la que se airean los símbolos nacionales en las grandes competiciones, no cabe duda de que la pasión por el deporte ha dado frutos, toda una generación de jóvenes españoles ha pasado por el podio. Cabe preguntarse qué hubiera ocurrido si el mismo esfuerzo de inversión se hubiera aplicado a otras actividades, humanísticas y científicas, por ejemplo. Muchas señas indican que se han llevado las cosas demasiado lejos: las grandes empresas deportivas evitan pagar impuestos y se confunden con la especulación inmobiliaria que corrompe las organizaciones políticas; algunas aficiones desembocan en fanatismo asesino; la preparación física se transforma en ingeniería, los récords espectaculares se relacionan demasiado a menudo con el dopaje; movidas por un contrato fabuloso, las estrellas deportivas llevan su esfuerzo hasta la consunción prematura de su juventud y terminan su carrera como juguetes rotos. Todo indica que por este camino estamos –no menos que jugando con drogas, como al comienzo de los ochenta, y por causas comparables– ante un problema de salud pública a gran escala, que pone en riesgo el porvenir de las nuevas generaciones.
Artículo de Santiago Auserón publicado en La Circular, nº4.